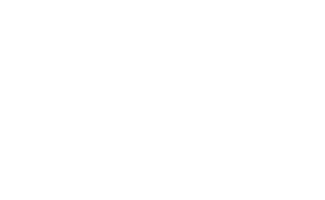Por: Gabriela Jiménez Ramírez
(Caracas, 12 de agosto de 2025).-América Latina se enfrenta, en estos momentos, a los avances de las tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial (IA) y la física cuántica, estructuras que, mal usadas, pueden sumarse a la historia colonialista que ha sufrido la región durante siglos.
El doctor en Filosofía, Rodrigo González, plantea una reflexión sobre un fenómeno que, aunque tecnológico en su superficie, es esencialmente colonial en sus raíces. El desafío que nos presenta es cómo la región sigue siendo dominada territorialmente y, además, sutilmente a través de la información y el conocimiento.
En una de sus ponencias, difundidas en redes sociales, González destaca una dimensión fundamental: la colonialidad epistémica, un fenómeno que no es nuevo pero que se va intensificando con las nuevas tecnologías como la IA y la física cuántica.
Durante décadas, América Latina sufre de una colonización territorial pero, con la llegada de nuevas herramientas tecnológicas este proceso se centró en en los sistemas cognitivos.
Este efecto, detalla el filósofo, se genera por un actor muy concreto, la dependencia epistémica, evidenciada en los últimos datos presentados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, donde revela que América Latina destina solo un 0.65% de su PIB a investigación y desarrollo, frente al 2.5% de EE. UU., 3.2% de China o 4.8% de Corea del Sur.
A esto, se suma la falta de propiedad intelectual, la autonomía científica y la falta de infraestructura para el desarrollo científico. Por ejemplo, señala Rodríguez, el 85% de las patentes de IA provienen de países como EE. UU., China, Japón y Europa, mientras que América Latina apenas representa un 0.6% de ese total.
En cuanto a infraestructura, un reporte del World Quantum Report, presentado por el filósofo, señala que el 95% de infraestructura cuántica de alto nivel está concentrada entre China, Estados Unidos, la UE, Japón, mientras que en América Latina solo Brasil y México cuentan con programas incipientes, altamente dependientes de consorcios tecnológicos extranjeros.
Con estos hechos, la región, sus universidades, centros de investigación, empresas y hasta propios gobiernos, están asumiendo acríticamente los marcos teóricos, las arquitecturas cognitivas y los algoritmos que se diseñan en el Norte Global.
Para González, esta situación puede convertirse en una posibilidad para alcanzar la autonomía epistémica, considerando que «el carácter disruptivo aún inestable de la IA y de la computación cuántica, ciertamente abre espacios, no hay estándares universales definitivos todavía».
La creación de conocimiento propio, el cuestionamiento de las epistemologías dominantes y el diseño de sistemas cognitivos que respondan a las realidades y necesidades de América Latina son tareas urgentes de lo contrario, quedaríamos tal y como lo señala Rodrigo González, fuera de «la posibilidad de imaginar y construir un futuro al menos uno pertinente para nuestro contexto».
El nuevo colonialismo, entonces, no se presenta como un desafío geopolítico a la vieja usanza, sino como una batalla intelectual y ética que decidirá el futuro de la región.
En este caso, González nos invita a reflexionar y a tomar con gallardía y lucidez el papel que jugará América Latina en el avance y desarrollo de la IA, donde podemos decidir convertirnos en un espacio «capaz de interrogar, intervenir y reconfigurar el sentido del conocimiento mismo» o seguiremos siendo un «mero laboratorio de consumo o de datos para experimentos ajenos».